En enero de 2023, Chile y Colombia enviaron una solicitud a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con el objetivo de “aclarar el alcance de las obligaciones” de los Estados, tanto en protección como en cumplimiento, “para responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos”.
Tras dos años de recibir contribuciones escritas y escuchar a diversos actores durante las audiencias públicas, este jueves 3 de julio, la Corte IDH –con sede en San Pedro de Montes de Oca– se pronunciará mediante una opinión consultiva.
Una opinión consultiva es un mecanismo mediante el cual un tribunal interpreta el alcance de las normas contenidas en un tratado o instrumento internacional –en este caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos–, evaluando su compatibilidad con las normas internas de los países.
Para un total de 20 países latinoamericanos –entre ellos, Costa Rica– las opiniones consultivas son vinculantes. Eso quiere decir que, de presentarse casos donde se aleguen violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los tribunales nacionales están obligados a utilizar las opiniones consultivas como recurso para interpretar dicha convención.
Precisamente, esta opinión consultiva se dará a conocer en un momento en que los litigios climáticos vienen en aumentando, con 226 casos presentados sólo en 2024. Dos de estos casos fueron presentados en Costa Rica: uno relativo a la transparencia de los compromisos del país establecidos en su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) y otro que cuestiona el grado en que el cambio climático se tiene en cuenta en el proceso de evaluación de impacto ambiental del país.
A nivel mundial, los litigios climáticos ya llegan a 2.967 casos desde 1986. Estas demandas se han interpuesto en 60 países, entre ellos, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. Todos estos países latinoamericanos reconocen a la Corte IDH, por lo que la opinión consultiva podría disparar el número de casos ante los tribunales.
“El potencial de transformación de esta opinión consultiva, por su contenido previsto, es un plan maestro para el clima. Puede coadyuvar en procesos de litigio a nivel local, nacional y regional y también ayudar dotando una base a la política climática ahora que el clima sería una obligación legal", dijo Nikki Reisch –directora del programa de Clima y Energía del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL)– en una conferencia de prensa realizada el pasado 18 de junio.
"Pero su poder también está en la creciente marea de litigios climáticos como un movimiento global de justicia climática y la responsabilidad, incluyendo los llamados a reconocer el daño climático y pagar”, explicó Reisch.

Transición energética, responsabilidad empresarial y reparaciones
Para hacer frente al cambio climático, el Acuerdo de París –tratado internacional sobre la materia que data del 2015– especifica que se deben tomar medidas de mitigación (reducción de emisiones de gases de efecto invernadero) y adaptación (acciones orientadas a lidiar de mejor manera con los impactos y acrecentar la resiliencia).
En este sentido, la opinión consultiva de la Corte IDH –dependiendo de lo que interprete con respecto al alcance de las obligaciones de los Estados–podría no sólo orientar a los países en cuanto a la acción climática, sino hacer que las medidas de mitigación y adaptación sean obligatorias y, en este contexto, la transición energética justa sería una prioridad.
“Es importante que la Corte IDH se pronuncie al respecto de la transición energética justa y las obligaciones de los Estados. En este contexto, el concepto de transición justa para América Latina tiene un significado particular y profundamente conectado con las realidades históricas, sociales, económicas y ambientales de la región”, dijo Marcella Ribeiro, abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la misma conferencia del 18 de junio.
“No se trata solo de un cambio técnico del uso de combustibles fósiles a energías renovables, sino de una oportunidad para una transformación estructural que corrija desigualdades históricas y proteja tanto a las personas como a los ecosistemas”, agregó Ribeiro.
De hecho, en mayo de 2025, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Cambio Climático, Elisa Morgera, rindió un informe en que destaca la urgencia de “desfosilizar” las economías “para lograr una transición justa que sea eficaz, esté basada en los derechos humanos y tenga un impacto transformador en la protección del clima, la naturaleza, el agua y los alimentos de los que dependen la vida y la salud de las generaciones presentes y futuras”.
¿A qué se refiere Morgera con desfosilización de la economía? A la eliminación progresiva de los combustibles fósiles no sólo en los sistemas energéticos, sino también en los sistemas alimentarios debido a la dependencia de plásticos y productos petroquímicos que también se producen a partir del petróleo.

Al respecto, Reisch puso sobre la mesa el tema de la responsabilidad de las empresas en este tema: “La Corte IDH simplemente no puede responder a la cuestión central de los deberes de los Estados en materia de derechos humanos en el contexto del cambio climático sin abordar las obligaciones de los Estados de frenar a las empresas que están impulsando la crisis, principalmente las empresas de combustibles fósiles y agroindustriales”.
“Cada día son más evidentes las devastadoras consecuencias del cambio climático para los derechos humanos, en las Américas y en todo el mundo. El tribunal tiene la oportunidad de dejar claro que los Estados deben actuar para eliminar las causas conocidas de esta devastación, poniendo fin a la dependencia de los combustibles fósiles, deteniendo la deforestación agroindustrial y abordando las tácticas de obstrucción, engaño y retraso que permiten que estas conductas nocivas continúen”, dijo Reisch.
Por su parte, Michelle Jonker-Argueta –asesora jurídica de Litigios Estratégicos de Greenpeace Internacional– sumó otra arista a esta discusión: “La crisis climática no es sólo una crisis de derechos humanos y de justicia social. También es una crisis de impunidad. ¿Por qué? Porque las empresas operan en nuestros países, en Latinoamérica, con virtual impunidad en sectores como la minería, la explotación forestal, los combustibles fósiles y la agroindustria. Este extractivismo sin restricciones es un legado de la colonia. Es un sistema establecido para maximizar las ganancias y el poder de las empresas con un mínimo de responsabilidad. Esto es aún más visible en el contexto del cambio climático. Esperamos que esta opinión consultiva cambie esta situación en muchos aspectos”.
Uno de estos cambios, según Jonker-Argueta, es que se espera que la opinión consultiva “corrobore, refuerce y estandarice la responsabilidad en materia de derechos humanos de las empresas en el contexto del cambio climático”.
En la solicitud, Chile y Colombia también preguntan a la Corte IDH sobre el cómo interpretar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades que tienen los países sobre este tema. Asimismo, piden clarificar sobre la obligación de los Estados de proporcionar recursos judiciales efectivos, protección y reparación frente a los impactos del cambio climático.
Esa pregunta pone sobre la mesa el tema de pérdidas y daños, así como las demandas de reparación. Lo que señale la Corte IDH podría ayudar a impulsar la respuesta, incluso financiera, ya no como ayuda sino como obligación.
“Esta opinión consultiva también apunta a un cambio de narrativa fundamental, que es el reconocimiento jurídico de las poblaciones afectadas por la emergencia climática como sujetos de derechos y no meros recipientes de asistencia humanitaria”, dijo Ribeiro.
“Esto desafía las lógicas políticas que sostienen negociaciones y acuerdos climáticos que excluyen la participación de las comunidades en sus procesos y que hasta el momento han intentado camuflar la responsabilidad de reparar comunidades impactadas a través de esquemas de donaciones voluntarias asistencialistas”, agregó.
“La Corte IDH tiene una oportunidad única para cerrar la brecha entre el régimen climático internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, fortaleciendo el principio de integración sistémica del derecho internacional. No más fondos sin derechos, ni financiamiento sin responsabilidad”, continuó la abogada de AIDA.

Juventud y defensores
Otra de las preguntas formuladas en la solicitud se refiere a la clarificación de las obligaciones de los Estados para con la niñez, la juventud y las futuras generaciones.
“Estamos en un momento histórico. Por primera vez, una Corte regional de derechos humanos ha sido consultada explícitamente sobre las obligaciones diferenciadas que tienen los Estados para proteger los derechos de niñas, niños y nuevas generaciones frente a la emergencia climática”, destacó Mariana Campos, coordinadora para América Latina de World’s Youth for Climate Justice (WYCJ), en la conferencia del 18 de junio.
Durante las audiencias públicas, los jueces pudieron escuchar a los jóvenes y la urgencia por estabilizar el clima con tal de tener un futuro en que puedan gozar de bienestar y ejercer plenamente sus derechos como a la salud, la educación y la alimentación.
“La emergencia climática que enfrentamos no sólo es urgente y global, sino también profundamente injusta. Sus efectos recaen con mayor fuerza sobre quienes menos responsabilidad tienen en su origen: niñas, niños, juventudes y futuras generaciones”, dijo Campos. “Estos grupos no solo enfrentan los impactos más graves, sino que también han sido frecuentemente excluidos de los espacios de toma de decisiones”, añadió.
Por esa razón, la participación de niñas, niños y juventudes en las audiencias de la Corte IDH no fue simplemente simbólica, sino que fue esencial, ya que “permitió que las voces de quienes heredarán las consecuencias de las decisiones actuales fueran escuchadas directamente por las y los jueces”.
Sobre este tema, la Corte IDH podría referirse al principio de equidad intergeneracional, el cual plantea que las decisiones que se tomen hoy, no deben comprometer los derechos, el bienestar, ni las oportunidades de las generaciones futuras. Y esto también implica reconocer que “las generaciones futuras tienen derecho a un medio ambiente sano, a una vida digna, a desarrollar libremente su plan de vida y a ser escuchadas desde ahora en los procesos que podrían definir su futuro”.
“La equidad intergeneracional impone la obligación de garantizar sus derechos no sólo en el presente, sino también con una proyección hacia el futuro. En este sentido, confiamos en que –por primera vez– la Corte reconozca y aplique el principio de equidad intergeneracional en el contexto de una emergencia climática global”, declaró Campos.
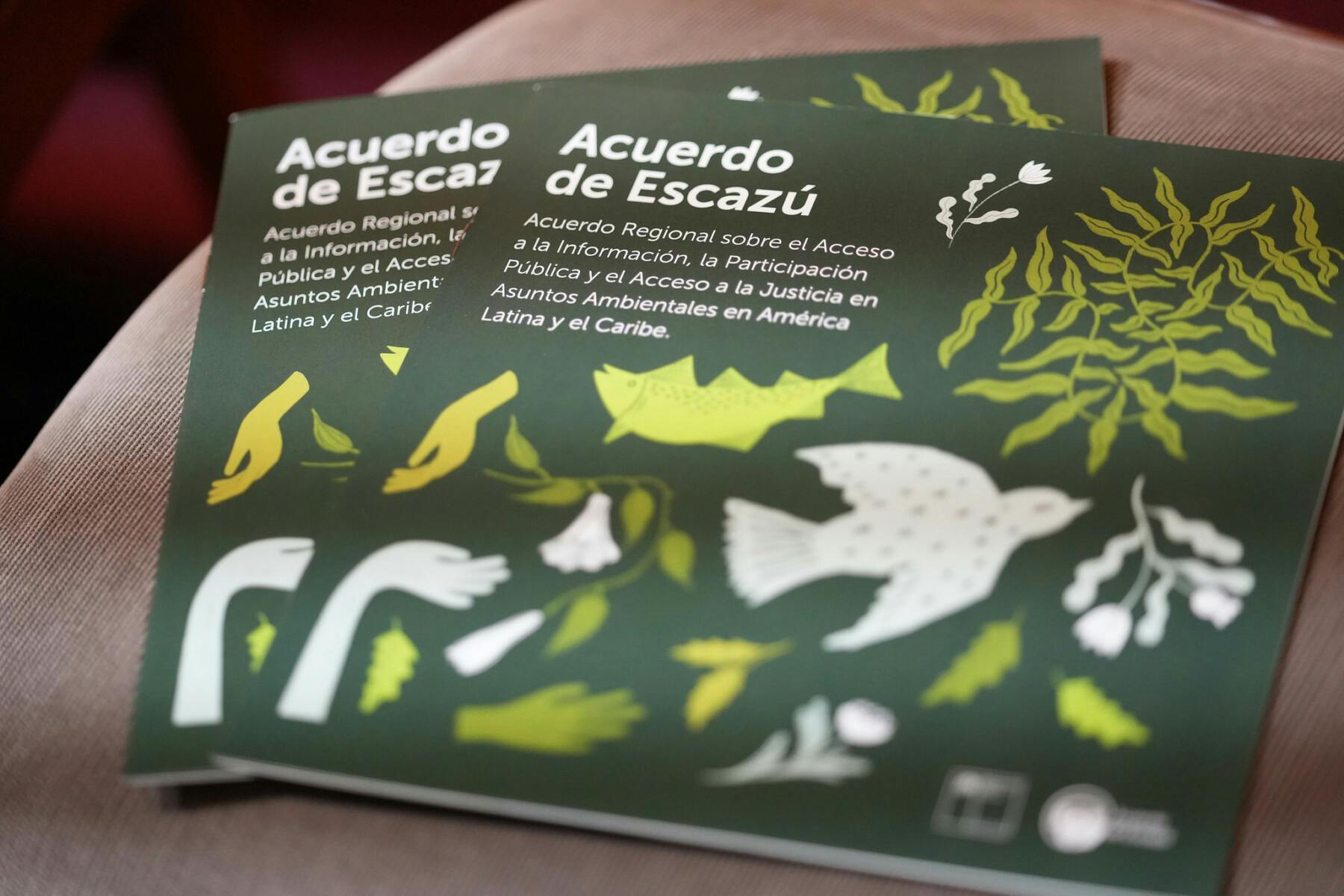
El otro tema incluido en la solicitud por Chile y Colombia, y que muchos territorios y comunidad sufren día a día, es el relacionado a la obligación de proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos y el medio ambiente, a las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.
No es para menos. Según Global Witness, en 2023 murieron asesinadas 196 personas defensoras de la tierra y el medioambiente. América Latina registra sistemáticamente el mayor número de asesinatos de personas defensoras: en 2023 fue el 85% de todos los casos registrados.
“Las personas defensoras que fueron asesinadas intentaban proteger el planeta y defender sus derechos humanos fundamentales de distintas formas. Y cada una de esas muertes vuelve el mundo más vulnerable ante las crisis del clima, la biodiversidad y la contaminación”, se lee en el reporte.
Aparte del asesinato, las personas defensoras suelen experimentar actos de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización organizados por gobiernos, empresas y otros agentes no estatales.
“Esperemos que el tribunal aborde el deber de proteger y garantizar los derechos de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos. No puede haber acción climática ni justicia climática en un clima de miedo”, declaró Reisch.
Una coalición de comunidades –junto con organizaciones medioambientales y de derechos humanos– presentó un informe a la Corte IDH que hace hincapié en la importancia de ratificar y aplicar el Acuerdo de Escazú para reforzar los derechos de acceso y salvaguardar el trabajo de los defensores y defensoras del medio ambiente, destacando las vulnerabilidades específicas a las que se enfrentan las mujeres en estas funciones y abogando por políticas públicas sensibles al género para hacer frente a los impactos de la crisis climática.
Al respecto, Luisa Gómez –abogada senior de CIEL– explicó que la Corte IDH podría usar dos enfoques complementarios para coadyuvar al Acuerdo de Escazú, esto con el fin de reforzar la implementación de los estándares de protección de quienes defienden el ambiente y el territorio en la región.
El primer enfoque es que, a través de la opinión consultiva, la Corte IDH tiene la oportunidad histórica de compilar y armonizar los mejores estándares de protección disponibles para quienes defienden el ambiente en la región.
“Si la Corte incorpora las garantías del Acuerdo de Escazú en su opinión consultiva, junto a los estándares internacionales existentes incluyendo los ya desarrollados por la misma Corte, se fortalecerían significativamente las protecciones legales para las personas defensoras del ambiente de la región, especialmente en aquellos países donde no se ha ratificado el Acuerdo de Escazú, pero que son parte de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, señaló Gómez.
En el segundo enfoque, la Corte IDH puede alentar y enviar un mensaje a los países de la región para que ratifiquen el Acuerdo. Gómez explicó: “A través de su opinión consultiva, la Corte puede reforzar que la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental no solo como una forma en la que los países implementan sus obligaciones de protección en materia de derechos humanos, sino también para asegurar que las personas de la región tengan acceso a los mecanismos encargados del cumplimiento del tratado, como el Comité del Acuerdo de Escazú”.

Histórico
Hasta el momento, todas son posibilidades. La decisión de la Corte IDH apenas se conocerá el próximo 3 de julio.
Pero, lo cierto, es que el proceso de esta opinión consultiva ya ha sido histórico. Para responder, la Corte IDH emprendió una consulta que resultó en 265 contribuciones escritas y 172 intervenciones orales realizadas durante tres audiencias públicas: una en Barbados y dos en Brasil (Brasilia y Manaos).
“El llamado a consultas fue el de mayor participación en la historia del tribunal”, declaró Nancy Hernández López, jueza costarricense que preside la Corte IDH, en la última audiencia.
Y las audiencias no fueron meramente procesales, sino que constituyeron un espacio para visibilizar lo que están viviendo diversidad de personas y territorios.
La misma presidenta de la Corte IDH dijo que estas audiencias sirvieron para que “ninguna voz quede en silencio y ninguna opinión carezca de legitimidad”.





