Con el 1,6% de su flota vehicular electrificada, Costa Rica lidera los avances en transporte eléctrico y movilidad sostenible en América Latina y el Caribe, aunque este no es el único factor a tomar en cuenta y no implica que no haya trabajo por hacer.
De acuerdo con Andrés Rebolledo, secretario ejecutivo de Olade, Costa Rica es un ejemplo y líder en la región. Por esta razón se decidió exponer los avances del Libro Blanco de la Movilidad Sostenible 2025 en este evento, realizado en el Museo de Arte Costarricense.
En términos de número de vehículos electrificados per cápita, el ranking lo lidera Costa Rica con 34,3 vehículos electrificados cada 10.000 habitantes, siguiéndole Uruguay con 17,4, mientras que Brasil se ubica en el tercer puesto con 7 vehículos electrificados por cada 10.000 habitantes.
“Costa Rica lleva diez años de delantera en casi toda la región”, señaló Rebolledo.
Estos diez años no representan un número cualquiera, son casi los años que tiene de existir la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico de Costa Rica (N° 9518). Uno de los incentivos más relevantes que promueve esta ley es la excepción de impuestos a la importación, el cual permitió un recambio de la flota por tecnología cero emisiones.
A pesar del éxito que ha tenido en facilitar la transición energética en el transporte, lo cierto es que el plazo de sus beneficios caducará en 2034. En preparación a esto, una reforma realizada en 2022, estableció una reducción escalonada de los beneficios de exoneración. Por ejemplo, ya se eliminó un 25% de la exoneración de impuestos y se espera otra reducción porcentual en tres años.
“Esperamos que para entonces ya no sean necesarias las exoneraciones”, dijo Silvia Rojas, directora ejecutiva de Asomove.

Electricidad es elemento clave
En 2024, las adiciones mundiales de capacidad de energía renovable alcanzaron la cifra sin precedentes de 582 GW, lo que representa un aumento del 19,8% en comparación con las adiciones de capacidad entregadas en 2023 y marca la mayor expansión anual desde que comenzaron los registros en 2000, según un informe de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (Irena).
En este sentido, las energías renovables siguieron siendo la opción más competitiva en costes para la nueva generación de electricidad en 2024, con un 91% de los nuevos proyectos renovables más baratos que sus alternativas de combustibles fósiles.
De 2010 a 2024, según Irena, los costes de almacenamiento en baterías disminuyeron un 93% y en 2024 la energía solar y eólica representaban el 46,4% de la capacidad mundial de generación eléctrica instalada, desplazando significativamente al carbón y al gas en mercados clave como China, Estados Unidos y la Unión Europea, y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas.
América Latina y el Caribe se posiciona como la región más verde del mundo en generación eléctrica, gracias a su alta participación de fuentes renovables como la hidroeléctrica, solar y eólica.
Según Olade, en el año 2024, la generación eléctrica con fuentes renovables en América Latina y el Caribe representó el 69% del total. Este porcentaje incluye: hidroenergía (45%), eólica (12%), solar (7%), biomasa (4%) y geotérmica (1%). Es importante destacar que este porcentaje representa el promedio anual, ya que en algunos meses, como diciembre, el índice de renovabilidad alcanzó un pico del 73%.
Sin embargo, este panorama positivo contrasta con un desafío estructural: la electricidad apenas cubre un 20% de la demanda energética total, mientras que el transporte representa cerca del 38% del consumo. Por ello, expertos de Olade señalaron que el verdadero reto para la región está en electrificar el transporte, considerado el sector más estratégico y costo-efectivo para avanzar hacia una transición energética sostenible.
Casos de éxito ya existen. A nivel regional, Chile lidera en buses eléctricos (solo detrás de China a nivel mundial), Colombia tiene políticas de impulso a buses eléctricos y expansión de movilidad sostenible, mientras que Bolivia produce vehículos eléctricos propios aprovechando el litio.
Por su parte, Costa Rica no quiere quedarse atrás en buses eléctricos, los cuales han demostrado ser una solución costo-efectiva. El pasado 23 de setiembre, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció la incorporación de 25 autobuses eléctricos, los cuales operarán en ramales de la Uruca, conectando puntos clave como San José, Hospital México y Parque de Diversiones, beneficiando así a comunidades como La Carpio y La Peregrina.
“Este es un logro que refuerza que vamos por la vía correcta, con un paso firme hacia la descarbonización del transporte público, alineados con los objetivos ambientales del país y llevando a los usuarios una alternativa moderna, silenciosa y sin emisiones”, indicó Marco Acuña, presidente de Grupo ICE.
También se están dando avances en transporte de carga liviana. Rojas mencionó que Bimbo, Automercado y Femsa ya están convirtiendo su flotilla vehicular a cero emisiones, no solo por los beneficios climáticos, sino por el bienestar agregado a los choferes, además de los beneficios económicos.
Ingenio Cutris, por ejemplo, es la primera empresa en el país que agregó cabezales eléctricos a su flota empresarial. Con seis cabezales, la empresa reporta un 86% de ahorro en costos operativos y evita quemar 160.000 litros de combustible cada tres meses.

Movilidad eléctrica e impacto climático
Si bien la característica principal de los automóviles eléctricos es que no tienen emisiones directas de GEI, se deben tomar en cuenta otros factores: la demanda energética que la flotilla eléctrica puede generar y la disposición final de las baterías de litio que necesitan los vehículos eléctricos (VE).
“Los vehículos eléctricos permitieron dejar de quemar 1,3 millones de barriles de petróleo al día, en todo el mundo, durante el 2024. Y se estima que, para el 2030, esa cantidad de barriles de petróleo diarios no quemados alcancen los 5 millones”, indicó Rojas.
De hecho, Olade estima que para 2040 se necesitará 5% más de generación eléctrica para sostener la electromovilidad en América Latina y el Caribe.
Para el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, el déficit energético “no será un problema” o “no ocurrirá” en el país. Rebolledo aprovechó para ampliar este tema indicando que Costa Rica no debería tener ese tipo de problemas debido a que la necesidad energética adicional sería menor al 5% y cabe totalmente dentro de las capacidades del país.
“Se toma en cuenta, pero se ha identificado que no va a haber una presión en el sistema eléctrico”, señaló Carlos Isaac Pérez, viceministro de Gestión Estratégica del Minae, sobre un posible déficit energético.
Lo ideal es que los VE no creen una necesidad de quemar combustibles fósiles con fines eléctricos en Costa Rica u otros países, así lo enfatizaron todos los presentes en la conferencia, particularmente Olade, quien resaltó que la producción energética del país centroamericano es un “lujo” al que todos los países deberían aspirar.
Si bien en Costa Rica o Uruguay no debería ser un problema, Rebolledo mencionó que en países donde ya existen deficiencias en la producción energética, donde se producen actualmente apagones, se puede volver un problema aún mayor.
En 2024, países como Cuba, Ecuador y Venezuela experimentaron crisis energéticas y apagones constantes. En el caso de Cuba, el país enfrenta la peor crisis energética en años, con apagones que llegaron a durar hasta 20 horas. La situación se debe al deterioro del sistema eléctrico nacional, la falta de mantenimiento en la red y la escasez de combustible para sus plantas termoeléctricas, muchas de las cuales tienen más de 40 años.
Ecuador, por su parte, sufrió apagones programados de hasta 10 horas diarias. La principal causa fue la dependencia de sus centrales hidroeléctricas (que constituyen el 72% de la matriz energética del país) y una severa sequía provocada por el fenómeno de El Niño.
En cuanto a Venezuela, los apagones diarios se han vuelto la norma. La crisis es resultado de la falta de inversión y mantenimiento de la infraestructura eléctrica.
Otros países como México y Colombia también han experimentado apagones debido a olas de calor extremas y sequías que afectaron la generación de energía.
La falta de inversión en infraestructura y la crisis climática son factores recurrentes que vulneran los sistemas energéticos en la región. Y, para estos países, un aumento considerable de VE, sin la planificación necesaria, podría volverse no solo un problema de gestión energética, sino uno ambiental.

En cuanto a las baterías y el procesamiento de estas, Costa Rica también está dando pasos adelante. Fortech es una empresa recicladora que actualmente es financiada por la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) precisamente para ofrecer servicios de reciclaje para todo tipo de baterías (incluidas las de litio) y productos electrónicos.
En cuanto a baterías de litio usadas, la empresa se encarga de la desactivación, transporte seguro, desarme, almacenamiento, evaluación de ciclo de vida, extensión de vida útil y reciclaje seguro así como ecoamigable de las mismas. Para reciclarlas, se utiliza una tecnología que permite extraer los metales críticos contenidos en las baterías.
Con este proceso, Fortech garantiza una disposición final de los residuos que no genera emisiones de GEI. De hecho, una batería puede llegar a tener una segunda vida útil.
Según GIZ, previo a este proyecto, de las 1.500 toneladas de baterías de litio que por año se descartaban en Costa Rica, un pequeño porcentaje se exportaba para ser reciclado en otros países. Lamentablemente, la mayor parte de los residuos generados se desechaban sin un tratamiento adecuado, degradando los suelos y ecosistemas por más de 500 años.
Además, se estaban descartando minerales presentes en esas baterías que podrían ser aprovechados ante un futuro agotamiento de los recursos disponibles para la producción de nuevas baterías.
“Costa Rica, con la tecnología de Fortech, se convirtió en el primer país en desarrollo en crear la tecnología necesaria para gestionar adecuadamente la reutilización y reciclaje de baterías de litio en su propio territorio”, se lee en un comunicado de la empresa.
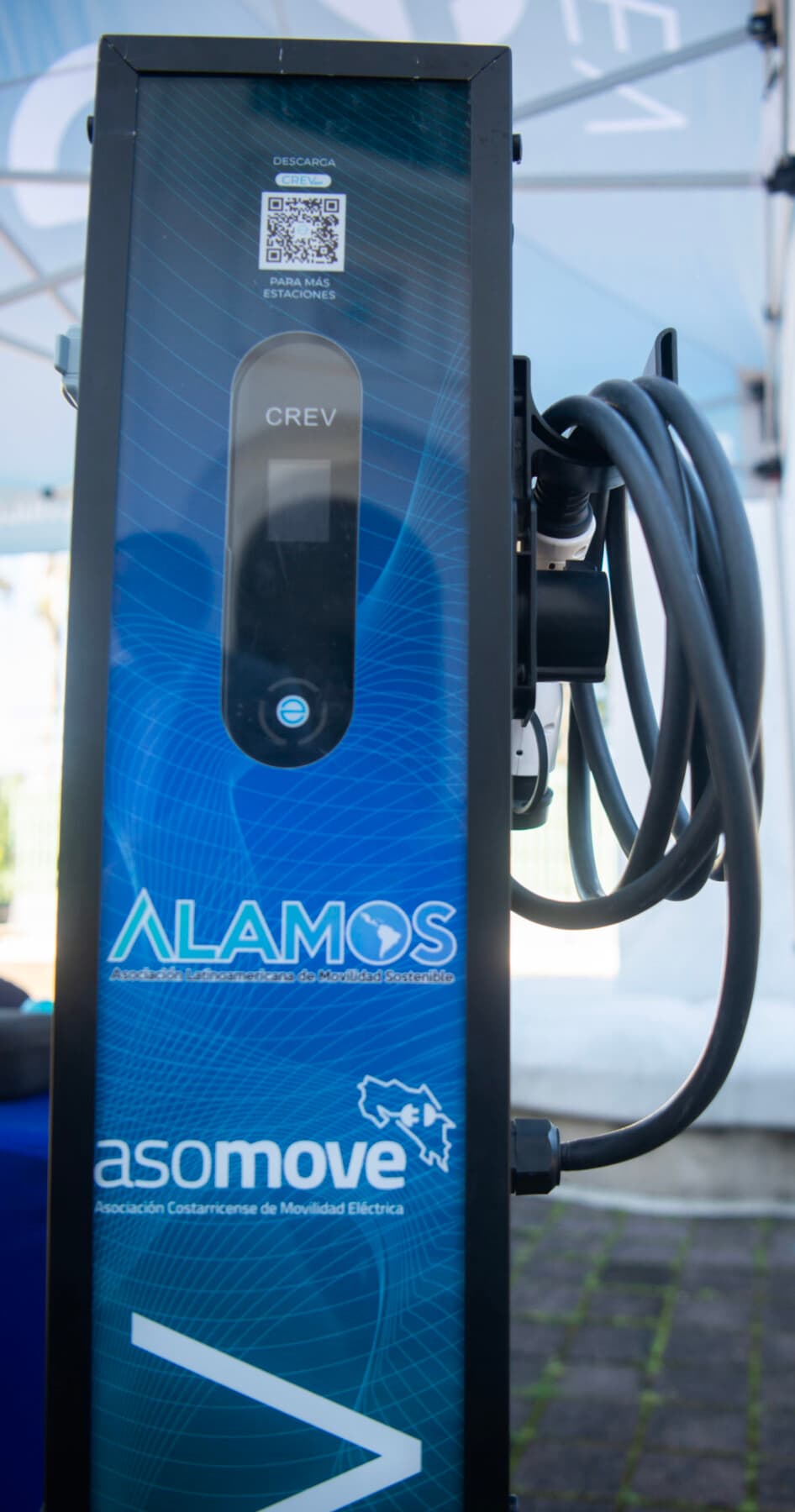
Desafío: la red de carga
En electromovilidad, el mayor reto que tiene Costa Rica son las estaciones de carga. El crecimiento de la red de carga no es proporcional al aumento de las unidades de VE. Hoy, el país cuenta con 70 cargadores rápidos y más de 300 semirápidos, pero el desafío es expandir la red y garantizar interoperabilidad.
Rojas resaltó el nuevo centro de carga del ICE en Alajuela, el cual cuenta con cafetería y servicio, que muestra cómo se está integrando la movilidad eléctrica en la vida cotidiana. Sin embargo, Tattenbach consideró que este no es el camino que se debe fomentar. Para el ministro de Ambiente y Energía, se debe impulsar un sector privado, abierto y competitivo de cargadores, más allá de las experiencias tipo “centro de carga con cafetería”.
“Yo como ministro de Energía no veo que el futuro de los cargadores sea abrir plantas a los usuarios de electricidad incluyendo cafeterías. O sea, está muy bien que lo hagamos ahora, está muy bonito que lo hagamos, pero tenemos que apuntar más a un sector más abierto de cargadores”, dijo Tattenbach.
CREV es una de varias empresas especializadas en la instalación de estaciones de carga adecuadas para VE. Desde el sector turismo, Rutas Eléctricas Costa Rica está encadenando negocios para ofrecer opciones de carga fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). Actualmente hay puntos de carga para VE en Monteverde (52 puntos), La Fortuna (15), Nosara (14), Miravalles (10), Bahía Ballena (13) y Río Cuarto (12).





